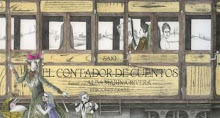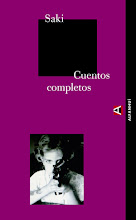No habréis visitado ninguna iglesia, ¿verdad? Si la encuentan deambulando por la abadía de Westminster o por San Pedro, en la plaza Eaton, sin que sea capaz de dar una razón convincente de su presencia, la confundirán con una sufragista y la enviarán a Reginald McKenna.Desde el último tercio del siglo XIX, existieron en Gran Bretaña organizaciones que lucharon en favor del sufragio femenino. Dos de las más activas a principios del siglo XX fueron la Women's Social and Political Union (WSPU), fundada en 1903 por Emmeline Pankhurst (1858-1928) y su hija Christabel (1880-1958), y la National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS), nacida en 1897 de la fusión de diversas sociedades sufragistas de todo el país y dirigida por Millicent Fawcett (1847-1929). A diferencia de la NUWSS, que siempre evitó quebrantar la ley, la WSPU llevó a cabo actividades que acabaron con el encarcelamiento de sus activistas. Estos dos tipos de tácticas llevaron a la distinción entre suffragists («constitucionalistas») y suffragettes («militantes»).
Entre 1905 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, unas mil mujeres y unos cuarenta hombres fueron encarcelados por acciones cometidas en defensa de «la Causa». Las medidas empleadas en un primer momento fueron pacíficas (reuniones, reparto de propaganda o la interrupción de los discursos de los políticos, por ejemplo). Adquieron mayor violencia a partir de 1908, cuando Henry Campbell-Bannerman (1836-1908) abandonó el gobierno y Henry Asquith (1852-1928) fue nombrado primer ministro, cargo que ocupó hasta 1916. Asquith era radicalmente opuesto al voto femenino. El 30 de junio de 1908, dos militantes rompieron a pedradas las ventanas de su residencia en la calle Downing, y la táctica de lanzar piedras y romper ventanas fue adoptada por el movimiento activista.
A partir de 1912, esas tácticas se hicieron más violentas: rotura masiva de escaparates, incendios de edificios e instalaciones deportivas, quemas con ácido de campos de golf («No Vote. No Golf!» fue una de las consignas), destrucción del correo en los buzones, cortes de los cables telefónicos y telegráficos, así como ataques contra los cuadros expuestos en las galerías de arte. El 1 de marzo de 1912 a las cinco y media de la tarde, en una acción sincronizada, Emmeline Pankhurst y dos sufragistas más volvieron a romper las ventanas del número 10 de la calle Downing, mientras otras 150 sufragistas destrozaban multitud de escaparates en el centro de Londres.
En esta dirección, la escritora Vera Brittain (1893-1970) presenta a la compositora Ethel Smyth (1858-1944), Gran Dama del Imperio británico y autora del himno sufragista The March of Women, quien recuerda aquella tarde de cristales rotos.
Las acciones fueron cada vez más agresivas, y en una de ellas murió Emily Davison en el derby de Epsom. Sin embargo, el 10 de agosto de 1914, a los pocos días del estallido de la guerra, el gobierno ordenó la liberación de todas las sufragistas encarceladas. Emmeline Pankhurst pidió el cese de las acciones militantes, y las sufragistas, anteponiendo el interés nacional, aceptaron postergar sus reivindicaciones hasta el final del conflicto. En 1918, el gobierno británico concedió el voto a las mujeres mayores de 30 años y a los hombres mayores de 21; en 1928, las mujeres fueron equiparadas a los hombres.
Emancipation of Women, 1 (película)
Emancipation of Women, 2 (película)
Una de las tácticas de lucha a las que recurrieron las sufragistas en los años anteriores a la guerra fueron las huelgas de hambre. En julio de 1909, Marion Wallace-Dunlop, encarcelada por realizar una pintada en la Cámara de los Comunes, emprendió una huelga de hambre para exigir que la consideraran como una presa política. Las autoridades, temerosas de que muriera en prisión, la liberaron tras un ayuno de 91 horas.
Como había ocurrido con la rotura de ventanas y escaparates, también esta táctica fue adoptada por el movimiento sufragista. A finales de septiembre de ese año, Herbert Gladstone (1854-1930), secretario de Interior reaccionó aprobando la alimentación forzosa de las presas, una práctica utilizada tradicionalmente con los enfermos mentales. Ésta solía consistir en la introducción en el cuerpo de una mezcla de leche y huevo o una solución hecha de Bovril por medio de una sonda nasogástrica. También se utilizaron sondas gástricas y rectales, como en el caso de Fanny Parker (1875-1924), sobrina de lord Kitchener.
En abril de 1913, Reginald McKenna (1863-1943), secretario de Interior después de Herbert Gladstone y Winston Churchill (1874-1865), hizo aprobar la Ley de Excarcelación Temporal de Prisioneros por Mala Salud.
Dicha ley fue conocida como Ley del Gato y el Ratón, puesto que permitía la puesta en libertad de las huelguistas y postergaba el cumplimiento de la sentencia hasta que hubieran recuperado fuerzas. Bajo su amparo, como escribe June Purvis:
se liberaba a los «ratones», a menudo próximos a la muerte (sobre todo, tras una huelga de hambre y de sed), éstos intentaban entonces evitar la nueva detención, y el «gato» volvía a atraparlos (con frecuencia, en un estado de debilidad) tantas veces como fuera necesario.A esta ley se refiere displicentemente Saki en su cuento.
Fuentes:
CRAWFORD, Elizabeth, The Women's Suffrage Movement: A Reference Guide (1866-1928), Londres, UCL Press, 1999.
MUNRO, Hector Hugh (Saki), Cuentos completos, ed. Juan Gabriel López Guix, Barcelona, Alpha Decay, 2005.
PANKHURST, Sylvia E., The Sufragette. The History of the Women's Militant Suffrage Movement (1905-1910), Nueva York, Sturgis & Walton, 1911.
PURVIS, June, y Sandra Stanley HOLTON, Votes for Women, Londres, Routledge, 2000.